Work-life balance, ¿en la academia?
¿Es posible ser un buen científico sin volverse adicto al trabajo?
MUNDOS PARALELOSGRETEL QUINTERO ANGULO
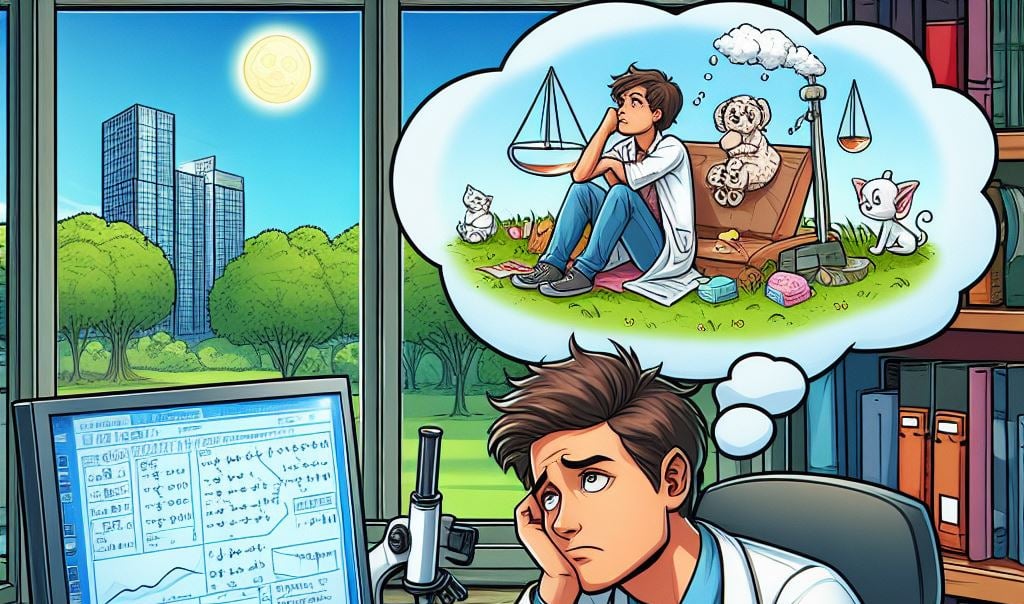
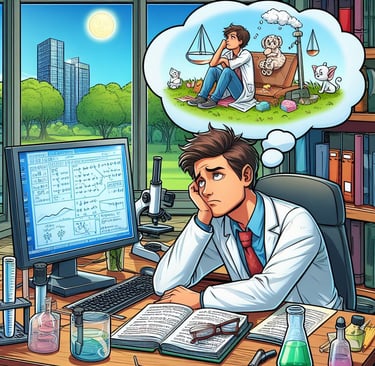
En todo evento de mujeres científicas que se respete, en algún momento sale a relucir el tema del equilibrio entre la vida laboral y personal (el work-life balance) en relación con la doble jornada femenina. Lo irónico en el caso de las científicas es que, con frecuencia, la protesta no surge porque ellas necesitan recrearse, socializar y descansar. Por el contrario, la queja viene de pensar que el tiempo empleado en las tareas domésticas se le roba a la investigación y, por tanto, las pone en desventaja con respecto a sus colegas hombres, pues estos pueden dedicarle a la ciencia el tiempo que no usan en “atender” su casa. Pero la verdad es que, se tenga o no la obligación de lavar, planchar o cocinar, no todos estamos dispuestos a dedicar cada minuto libre a nuestra carrera, ni a tener solo intereses profesionales.
Es casi una creencia universal que ser científico más que una profesión es un estilo de vida. Claro que, por lo general, quienes nos dedicamos a la ciencia somos personas curiosas y ambiciosas en el buen sentido, queremos investigar en los temas más importantes del momento, descubrir cosas nuevas, ganarnos un Nobel (no se me hagan los humildes; en las disciplinas que lo dan, todo el mundo lo ha pensado 😉). Y tiene sentido, si uno escoge dedicarse a algo que le interesa, le beneficia y le gusta, es normal querer hacerlo lo mejor posible. Sin embargo, a medida que te adentras en el mundo de la investigación, tu valor personal comienza a identificarse cada vez más con el de tus resultados científicos y el respeto de tus colegas (como si uno no valiera antes de estudiar). Y poco a poco te vas contagiando con la idea de que mientras más tiempo trabajes más resultados tendrás, más artículos publicarás, más proyectos conseguirás, y mejor científico serás.
Poniendo por ahora a un lado la objeción obvia de que no siempre cantidad es calidad, me concentraré en el desencanto y el daño que causa esta cultura de consagración. Las carreras científicas comienzan siempre bajo la guía de otras personas y, al final, uno tiene que adaptarse al ritmo de sus jefes. Y por otra parte, esta cultura de entrega total a la profesión promueve el éxito en ella de quienes están bien consagrándose; personas que irradian orgullo al decir frases como: “¡Ojalá no tuviera que ir a recoger a mis hijas hoy a la escuela y pudiera trabajar hasta más tarde!”; o “Dormir es una pérdida de tiempo.”; o esta otra muy común y también relacionada con el sueño: “Anoche no descansé nada terminando tal trabajo.”; o: “Yo, cuando me pongo a ver una película siempre pienso las cosas nuevas que podría descubrir, apago el televisor, abro la computadora y me pongo a trabajar. ”; o, por último, esta que se la dijo un directivo a unos amigos que buscaban empleo: “Aquí trabajamos dieciséis horas por el sueldo de ocho, ¡pero nos encanta!”. (Que, oye, es verdad que en pocos lugares a los científicos les pagan las horas extras, una de las sorpresitas escondidas en el concepto de “horario abierto”.)
Entonces, si estás en un grupo de investigación o departamento donde tus superiores respetan los horarios de trabajo y están conscientes del tiempo que toman las cosas, pues aún asi sentirás la presión impuesta por la necesidad de ser superproductivos que vive la ciencia —algo de lo que hablaré en otro momento—, pero nada más. No obstante, si caes en las manos de algunos de estos adalides de la consagración, pues vas a sufrir, al menos hasta que les pongas límites o te conviertas en uno de ellos y termines queriendo imponer tu ritmo de vida y trabajo a otros. Porque tus esfuerzos y avances nunca serán suficientes; porque todo era para ayer; porque se espera que hagas en un día lo que en realidad te llevaría tres o cuatro; porque te comienzan a indicar actividades a las cinco de la tarde que serán chequeadas a la mañana siguiente “porque eso se hace en par de horas”, o de viernes para lunes “porque vas a tener el fin de semana”. Y así, incluso sin quererlo, empezarás a compararte con los otros, a tener siempre más tareas de las que puedes manejar, a desarrollar sentimientos de culpa cada vez que haces algo no relacionado con el trabajo, y a creer que cada minuto que pasa te vas quedando más atrás.
Yo recuerdo a la perfección el momento en que me di cuenta de que tenía que salir de ese ciclo interminable en el que cada cosa parece ser esencial y urgente. Eran algo más de las tres de la mañana y yo me había despertado pensando en unos resultados que no acababa de obtener. En uno de esos ataques de esperanza rayanos en la tontería, me levanté de la cama y me puse a programar. Cuando un par de horas después la emoción había pasado, cediendo su lugar al cansancio y la desesperación, dejé por un momento mis cálculos y miré a la cama donde mi novio dormía a pierna suelta. Entonces tuve una de las epifanías más felices de mi vida. Mi novio tenía un oficio que no le pagaban mal, del que hablaba con emoción y gusto, y donde podía desarrollarse y ascender. Al mismo tiempo, él era capaz de dejar su trabajo en la oficina, o al menos, de restringirlo a una porción bien delimitada de sus días. Ese era el tipo de relación que yo quería establecer con la ciencia. Yo quería investigar y que aun así me quedara espacio para otras cosas como, por ejemplo, dormir sin preocuparme de ese cálculo no me dio.
Pero no es fácil intentar ir a tu ritmo en la academia. Hay que establecer límites claros ante los demás, y lo más importante, ante uno mismo. Los míos me los puse enseguida. En términos generales, yo no trabajo por las noches, ni los sábados, ni los domingos, a menos que alguna eventualidad bien justificada así lo requiera. Por ejemplo, una conferencia científica, una actividad de divulgación que no pueda hacerse en otro momento, o si se da el caso de que estoy especialmente inspirada o curiosa sobre algo. Pero los cálculos, las discusiones, los estudiantes, los programas, las clases, los proyectos, las revisiones bibliográficas…, por el día y entre semana.
Con los límites hacia los demás ya hay que saber imponerse un poquito. Por una parte, en los años iniciáticos, mientras aún no has alcanzado el título de doctor[1], sientes que debes satisfacer a tus tutores y muchas veces les permites más control sobre ti del que deberías. Por otra, si a uno le gusta su tema de investigación resulta fácil dejarse llevar y dedicarle muchas horas. En esos momentos casi espontáneos de atención máxima uno avanza con rapidez y siente que su inteligencia florece. Lo malo viene, por supuesto, cuando mantener ese estado de creatividad y dedicación se vuelve obligatorio, y te acabas preguntando en qué momento cruzaste la borrosa línea que separa el “hago ciencia y me apasiona”, del “trabajo mil horas al día, aunque esté agotado porque es lo que se espera de mí”. Además, es interesante que si uno tiene hijos, o alguien que cuidar en su casa o, no sé, una clase de inglés en las tardes, una cita o una reunión con amigos y dice: “hoy no me quedo hasta las siete, sino hasta las cinco, por tal motivo”, eso se tolera y a veces hasta se entiende. Pero si dices: “hoy termino a las cinco, pues ya cumplí las ocho horas establecidas por la ley y quiero irme a un parque a mirar el cielo”, eso es perder el tiempo y no estás siendo un buen científico.
Hace poco me decía un amigo que él estaba cansado de las reuniones que empezaban a las seis de la tarde y de los deadlines que caían un domingo, y es verdad que, desde mi experiencia, una de las cosas que más cuesta en este medio es hacerle entender a los otros que uno no está siempre disponible. A mí me han pasado cosas tan insignificantes como que mi jefe de departamento me telefonee a las nueve de la noche para intentar hablarme de las clases que tengo que impartir el próximo semestre, hasta otras no tanto, como decirle a mi director de tesis que esa noche me tengo que quedar con mi abuela que está en el hospital (en Cuba los pacientes internos suelen tener siempre un acompañante), y que él me pregunte si no puedo llevarme la laptop para así no “perder la noche” y tener nuevos resultados que presentarle al otro día. A mí me encanta la ciencia, pero a veces es difícil mantenerse en ella.
Lo increíble es como muchos científicos se habitúan a estas situaciones. Bien porque les funcionan o porque consideran que no hay otras vías posibles hacia su realización profesional, acaban por integrarse a esta cultura de la consagración, a pesar de que ello no da ninguna garantía acerca de la calidad y el impacto de sus investigaciones. Sin embargo, que la mayoría lo haga no significa que todos tengamos que hacerlo. Máxime porque más allá del halo romántico que la ciencia conserva aún ante la sociedad, nosotros somos unos asalariados más; unos asalariados a los que no les pagan las horas extras. De hecho, creo que el concepto de “horas extras” en la academia ni siquiera existe. En el fondo se confía en que tu ego y tus deseos de sobresalir en la profesión —aquel valor personal que trasladaste por completo al de tus resultados—, te darán la gratificación y el impulso necesarios para entregarle a tus investigaciones cuantos extras hagan falta. Y si mientras tanto llegaras a vivir en un estado de estrés continuo, pues no pasa nada, igual deberías estar contento y satisfecho, ya que ello significa que estás cumpliendo tu sueño de ser un gran científico. Hay su poco de trampa en esto, ¿no creen?
