El consentimiento en las relaciones de pareja: ¿Necesidad o exageración?
SUELTAS Y SIN VACUNARGRETEL QUINTERO ANGULO
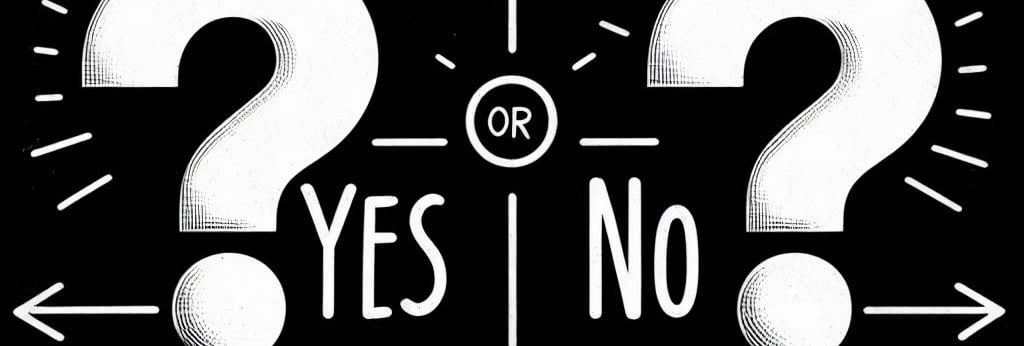
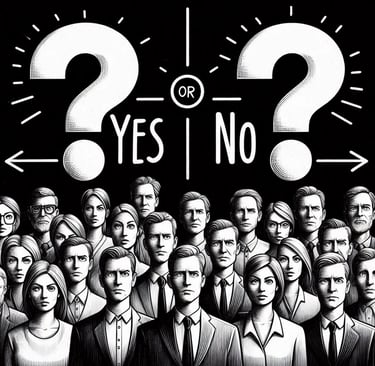
Sobre el consentimiento en las relaciones de pareja he estado reflexionando mucho en los últimos meses, luego de leer las noticias acerca del juicio emprendido por la francesa Gisele Pellicot contra su esposo. Él fue hallado culpable y condenado por narcotizar repetidamente a su cónyuge y ofrecer sus servicios sexuales sin que ella lo supiera, con el fin de que sus “clientes” pudieran realizar la fantasía de tener relaciones íntimas con una persona inconsciente. Junto al esposo, decenas de estos “clientes” también fueron enjuiciados. La mayoría de ellos declaró que desconocía que Giselle estuviera drogada durante estas experiencias y que, aunque no habían hablado directamente con ella, pensaban que todo era un acto que la pareja estaba poniendo en escena para cumplir la mencionada fantasía.
La razón dada por estos hombres para justificarse, para mí, como mujer, resulta aterradora. Preferiría mil veces pensar que eran conscientes de lo que estaba pasando a creer que estaban de acuerdo con mantener relaciones íntimas con un ser humano en estado de inconsciencia, sin saber si esa persona había consentido o no a realizar esta práctica. De hecho, mi sentimiento hacia ellos es muy similar al que tengo hacia quienes utilizan los servicios de trabajadores sexuales. Porque, supongamos que todos coincidimos en que cada persona puede hacer con su cuerpo lo que quiera; pero, como cliente, ¿cómo garantizas que esa persona que te da ese “servicio” lo está haciendo realmente por voluntad propia y no bajo coacción? La verdad es que no siempre se tiene esa seguridad, y existe una alta probabilidad de que el placer obtenido de estos trabajadores se esté basando en y/o contribuyendo a uno o varios crímenes.
No obstante, en los debates sobre el consentimiento en las relaciones de pareja, siempre aparece cierta resistencia a aceptar su necesidad. Resurge aquello de que, para hacer el amor en la actualidad, hay que estar preguntando lo que se puede o no a cada paso, y que, con esto, se pierde toda la espontaneidad e incluso la pasión del momento, convirtiendo el acto en algo más bien mecánico y artificial. A esto diría que, por supuesto, no hay que llegar a extremos y que siempre se puede ser espontáneo sin sobrepasar los límites de la otra persona. La negativa a realizar cualquier tipo de práctica puede darse en cualquier momento y debe ser respetada, pero sin sobredramatizar ni satanizar a nadie.
Claro que, para esto último, se requiere estar entre personas respetuosas y decentes, capaces de establecer una comunicación abierta y sana con su pareja. Lamentablemente, sabemos que esto no siempre sucede así, que hay quienes gustan de imponer su voluntad y que el hecho de que alguien permita algo sin quejarse no significa que esté bien consigo mismo al admitirlo. Y es que también hay una parte de responsabilidad sobre la persona que consiente, y la validez de ese consentimiento dependerá de su capacidad para hacerlo de manera informada y libre. Por eso, no voy a hablar en este artículo de los miles de casos como el de Gisele Pellicot, en los que la ausencia de consentimiento conduce a crímenes obvios, sino de aquellos contextos en los que las aguas, y los límites, comienzan a ponerse turbios.
La cultura de la insistencia
Para muchos hombres es muy importante que, durante el cortejo, la mujer, como decimos en Cuba, “se haga la dura”. Es decir, que dé largas y que finja desinterés para avivar el interés de ellos. Incluso, muchas veces se valoran más las relaciones establecidas a través de este tipo de juego que otras conexiones que podrían surgir de manera más rápida o espontánea, lo que suele justificarse con frases como: “Mientras más difícil es la conquista, más vale lo conquistado”, “Lo que rápido empieza, rápido acaba” y otros cientos de dichos de dudosa veracidad, tomados del acervo infinito de la mal llamada sabiduría popular.
Esta creencia de que la mujer —sobre todo cuando a primera vista parece seria y recatada— debe mostrarse ante los intentos de conquista un tanto inaccesible y lejana, suele generar confusión entre lo que sería un rechazo amable —pues para expresar desinterés no es necesario ser grosero— y el “no quiero, no quiero, échamelo en el sombrero”. Y de ahí al acoso, solo hay un paso.
Esto me recuerda que, hace muchos años, tuve un acosador. Aunque en ese momento no lo reconocía como tal, solo pensaba que era alguien muy enamorado de mí. Esto último no lo niego, pero su conducta fue un ejemplo clásico de acoso: luego de que le dijera clara y explícitamente que no quería nada con él, su respuesta fue que no creía en mis palabras y que, aunque yo lo pensara así, en el fondo no sabía lo que quería. Él asumió esto como un desafío y decidió “demostrarme” que en realidad yo deseaba estar con él.
Este razonamiento desencadenó casi un año de encuentros “casuales” cerca de mi casa y mi trabajo —porque, efectivamente, se tomó el tiempo de averiguar mis horarios—, además de otras coincidencias planeadas por él con la ayuda de amigos en común, quienes, convencidos de que eventualmente seríamos pareja, creían estar haciéndonos un favor. Fue una situación muy desagradable para mí, pues, aunque nunca temí violencia física de su parte, él no se detuvo a pesar de que sucesivamente le prohibí ir a mi casa, llamarme por teléfono e incluso hablarme. La persecución no terminó hasta después de varios meses, cuando comencé un noviazgo formal con otra persona.
Quizás ahora se estén preguntando qué relación tiene esta anécdota con el tema del consentimiento. Y la respuesta es que sí tiene mucho que ver, pues, además de ilustrar las consecuencias negativas de creer que cuando una mujer dice “no” en realidad está planteando un desafío, también evidencia uno de los problemas a los que las mujeres nos enfrentamos muy temprano en la adultez: la falta de valor que se le da a nuestra palabra.
Esta falta de valor puede observarse no solo en situaciones extremas de acoso o en relaciones íntimas, sino también en muchos otros contextos. Por ejemplo, cuando, ante la negativa de una mujer a algo propuesto por su pareja, un pretendiente o incluso un colega o amigo, este insiste más allá de lo razonable, a veces con un tono humorístico o de condescendencia, restando importancia a nuestras palabras, como si aún fuéramos niñas, para así provocar un cambio de opinión. También se evidencia cuando se nos ignora, cuando nuestro criterio se pone en duda sin justificación o cuando literalmente “se nos pasa por encima” solo por el hecho de ser mujeres. Y sí, también tengo una anécdota sobre esto.
La terrible invisibilidad de la mujer
Hace un par de años, vivía en un edificio de dos apartamentos en Cuba. Una tarde, estando sola en mi casa, tuve la desgracia de salir y encontrarme en la puerta del edificio con el cobrador de la corriente eléctrica. (Sí, en Cuba todavía existen cobradores de servicio que van casa por casa). El hombre estaba muy molesto, tocando insistentemente el timbre de mis vecinos y diciendo que tenían muchas facturas pendientes, que le debían mucho dinero y que no le querían abrir. Yo sabía que mis vecinos estaban de viaje, así que, cuando el cobrador me exigió que me apartara de la puerta para dejarlo entrar al edificio, le dije que no, que si ellos no respondían era porque no estaban y que volviera en otro momento. El hombre me empujó, entró al edificio y le cayó a patadas —no exagero— a la puerta del apartamento de mis vecinos.
Cuando se cansó y se disponía a irse, yo lo estaba esperando en la puerta del edificio y, a pesar de estar bastante asustada por su comportamiento violento, le dije con claridad que no se atreviera a tocarme nunca más. El cobrador no entendía por qué yo estaba molesta, si al final “él era un funcionario público y podía entrar donde le diera la gana”. En ese momento, me di cuenta de que, si quería al menos asustarlo y prevenir faltas de respeto posteriores —ya que seguiría viniendo una vez al mes a cobrar la luz—, debía controlar mi enojo y actuar con menos ira y más inteligencia. Tuve el buen tino de comenzar a hablarle muy bajo, pero con firmeza, invocando términos legales, en su mayoría aprendidos de las series policíacas que me gustan. Le expliqué, como si tuviera un gran conocimiento de la ley, todo lo que le ocurriría cuando lo denunciara por invadir mi casa y agredirme frente a testigos, pues la calle estaba llena de gente, aunque nadie intervino. El cobrador no aceptó su error ni se disculpó, pero perdió la arrogancia y se fue diciendo que él sería quien denunciaría a mis vecinos.
Después de su partida, me sentí tan desamparada, tan triste al comprender la inexistencia de mis derechos a los ojos de ese hombre. Por un momento, las innegables conquistas del feminismo me parecieron totalmente superfluas. Porque, ¿de qué me vale tener todos los derechos del mundo en el papel si luego mi autoridad, mi presencia y la validez de mi palabra como persona no son reconocidas?
Y, por si quedaba alguna duda de que este fue un problema causado por mi género y no por una cuestión personal, al día siguiente, uno de esos testigos que vio el empujón y no intervino se me acercó, todo satisfecho, a decirme que no me preocupara, que el cobrador no iba a regresar más porque él le había hablado y lo había asustado diciéndole que si estaba loco, que cómo me iba a empujar, que qué hubiera pasado si mi pareja hubiera estado en la casa y hubiera salido a defenderme. Porque, claro, no basta con que yo le haya dicho que no podía entrar al edificio; algún hombre tenía que venir a respaldar mi decisión.
Para mí fue muy duro reconocer que, en situaciones como esta, una mujer no puede defenderse sola, no por incapacidad, sino porque ¿cómo te defiendes ante alguien que no reconoce ni tu autoridad ni tus derechos, alguien que, en definitiva, no te respeta?
Y aquí volvemos al problema del consentimiento, porque si tu criterio no vale, da igual lo que pienses, ¿no? Es por eso que ni el acoso ni otros tipos de violencia de género pueden verse jamás como situaciones causadas por la víctima. Estas violencias tienen su origen en una falta de respeto y de reconocimiento de los derechos de la persona agredida por parte del agresor, que es anterior a la agresión misma.
Aunque creo firmemente que deben existir leyes para contrarrestar este tipo de actitudes, estos conflictos sobrepasan el ámbito legal, ya que constituyen un problema estructural de nuestra sociedad relacionado con criterios fuertemente arraigados en el imaginario colectivo. Estos criterios sitúan a las mujeres en un lugar secundario, convirtiéndolas en desclasadas, histéricas o conflictivas cuando intentan representarse a sí mismas, ya sea que lo logren o no.
Y ya estarán saliendo los que siempre dicen: “Imagínate tú, eso es muy difícil de cambiar porque ocurre casi siempre en el ámbito privado, etc.”. Pero ahí es donde la educación en las escuelas y, en general, en los espacios públicos tiene un papel crucial, pues la única manera de contrarrestar los efectos de aquellos entornos en los que el irrespeto y el maltrato a las mujeres son la norma es exponiendo a las personas, desde las edades más tempranas posibles, a ejemplos que proporcionen alternativas de comportamientos más sanos.
Y si alguien considera esto muy radical, le recuerdo que estamos hablando de garantizar, a nivel social, el bienestar y el ejercicio seguro de los derechos de una parte considerable de la humanidad. Lo que ayudaría a asegurar, entre otras cosas, que las mujeres y sus criterios sean siempre tenidos en cuenta en aquellas situaciones en las que se requiera su consentimiento.
Autocuidado y responsabilidad
Analicemos ahora la otra cara de la moneda. Porque, si bien la inmensa mayoría de los hombres no son acosadores, ni agresores sexuales, ni cobradores de luz equivocados, tampoco son adivinos. Por obvio que esto parezca, las mujeres tenemos que acostumbrarnos a hablar y hacernos oír; debemos asumir la responsabilidad sobre nosotras mismas y nuestra vida. Porque lo cierto es que, a pesar de quienes afirman que las mujeres ya podemos ser libres, autónomas y hacer lo que nos dé la gana, aún existen muchísimas que, convencidas de su necesidad de un hombre y dispuestas a agradarlo, servirlo e incluso a ponerse totalmente en sus manos al creer que estas son las únicas maneras de no perderlo, les ceden el control parcial o total de sus vidas. Y a la larga, nada garantiza, no ya que estos hombres quieran tomar las decisiones que sean mejores para ellas, sino que puedan hacerlo.
Esta cesión de derechos es más común de lo que se piensa, y lo más triste es que luego, si las cosas van mal, la culpa casi siempre recae sobre el hombre, a pesar de que la mujer estuvo de acuerdo en dejarlo decidir por ella. Algo parecido ocurre en el ámbito íntimo, en el que la actitud pasiva y temerosa en la que son instruidas muchas mujeres, e incluso, a veces, la propia inexperiencia y la falta de una buena educación sexual, las lleva a soportar situaciones que hubieran podido evitarse simplemente con un “no” dicho a tiempo. Porque, ¡oh sorpresa!, los hombres tampoco son esas bestias que no pueden controlar sus instintos; ellos también sienten, también escuchan y también quieren que su pareja se sienta cómoda y satisfecha. Y si una mujer cree que su pareja masculina se va a molestar por una negativa a alguna práctica sexual, es probable que se ponga más molesto si luego se entera de que a ella no le gusta y solo lo hace por complacerlo.
Por otra parte, debemos también ser responsables de cuidarnos y no ponernos en situaciones de peligro potencial. Y digo esto porque un lugar común al hablar de consentimiento es mencionar a los hombres que se aprovechan de mujeres bajo los efectos de alguna droga. Claro está que, si una persona es drogada por otra con el fin de causarle algún daño o realizar con ella alguna actividad con la que no consentiría estando sobria, eso es un crimen. Pero, por otra parte, no podemos ser tan ingenuas como para creer que una puede emborracharse y drogarse libremente en cualquier sitio solo porque en nuestro mundo ideal el mal no debería existir. Al final, este punto de la embriaguez extrema, en las que las personas pierden el control de sí mismas, no es más que otro ejemplo de cómo ponenos nuestra seguridad en manos de terceros a veces hasta sin darnos cuenta. Terceros que, por cierto, podrían estar tan borrachos y fuera de sí como uno mismo.
Entonces, de nuevo, no se trata de culpar a las víctimas, sino de entender que parte de quererse a una misma pasa por no ponerse en peligro. Lo irónico es que, si alguien aconseja no emborracharse —al menos no en un ambiente desconocido—, esto se ve, como mínimo, como algo anticuado y como un intento de coartar la tan apreciada libertad individual. Lo mismo sucede con otras situaciones, como, por ejemplo, estar solas en la calle a altas horas de la noche. ¿Que en un mundo ideal esto no debería ser peligroso? Cierto. ¿Que lo es a veces también para los hombres? Lamentablemente, sí. Por eso no solo se trata de promover y hacer cumplir leyes que castiguen a los agresores como se merecen, sino además de educar a las niñas para que se conviertan en mujeres conscientes y responsables, capaces de cuidarse a sí mismas y a las demás, y de desenvolverse exitosamente en un mundo que puede llegar a ser para ellas muy hostil.
El consentimiento en contextos vulnerables
Finalmente, quisiera abordar un aspecto relacionado con el consentimiento, o más bien con la capacidad o no de darlo, y que constituye una de sus aristas fundamentales. No puede existir consentimiento si no hay libertad y una comprensión real y clara de las condiciones en las que se da. En otras palabras: el “sí” nunca será legítimo si me han engañado para obtenerlo; o si no entendí desde el principio lo que iba a suceder, ya sea porque no tengo la información o la capacidad necesarias para hacerlo; o si he sido manipulada o forzada de alguna manera para consentir.
Los peligros del consentimiento dado sin poseer toda la información se manifiestan con especial claridad en el caso de Fernando Bécquer, un cantante cubano condenado en 2022 por abusos lascivos. Bécquer llevaba a mujeres jóvenes a su casa haciéndoles creer que les haría una lectura o una limpieza espiritual, y una vez allí les informaba que dichos rituales requerían ciertas prácticas sexuales. Si bien es cierto que, cuando sus víctimas se negaban, él no las retenía, varias de ellas simplemente se dejaron hacer por miedo, al estar en obvia inferioridad física respecto a este hombre. Otras mujeres, en cambio, a pesar del carácter sospechosamente sexual de lo sucedido en la casa de Bécquer, salieron de allí convencidas de que eso era parte de los ritos que él practicaba, y solo con el paso del tiempo se dieron cuenta del engaño. Lo que no deja de resultar preocupante de esta situación, es que, incluso después de que Bécquer fuera condenado, existen personas que lo aún defienden argumentando que las denunciantes se sometieron a esas prácticas de manera voluntaria, cuando lo cierto es que él las llevó a su casa engañadas y una vez allí se aprovechó de la situación de desventaja física que había creado para ellas.
Por otra parte, un ejemplo claro del consentimiento dado sin tener la capacidad para hacerlo se observa en los casos que involucran a menores de edad. Este tema se representa de manera profunda en la novela Lolita, de Vladimir Nabokov. La historia está contada desde el punto de vista de Humbert, un hombre que intenta justificar sus crímenes presentando a la niña de la que abusa, Lolita, como una “seductora” que acepta mantener relaciones con él. Sin embargo, una lectura atenta de la novela revela que la niña es, primero, manipulada y, una vez que cae en la trampa de este hombre, coaccionada por él al hacerla sentir avergonzada y culpable por un crimen del que ella es la víctima. Aunque Nabokov utiliza un narrador poco confiable para desafiar al lector a cuestionar la narrativa presentada, lo que puede hacer que la novela resulte muy incómoda de leer, es importante señalar que ha existido un número significativo de malinterpretaciones de este texto. Estas incluyen acusaciones sobre el propósito de la novela, que es, en realidad, exponer el sufrimiento de la víctima y no glorificar las acciones del agresor. La trágica historia de Lolita y sus malinterpretaciones refuerza la importancia de entender que el consentimiento va más allá de lo explícito, y de enseñar desde edades tempranas a identificar contextos en los que el consentimiento no puede ser válido porque está condicionado, manipulado o simplemente ausente.
Algunas conclusiones
Pues luego de darle muchas vueltas y teniendo en cuenta los ejemplos y las reflexiones expuestas, creo saludable insistir en que el consentimiento es fundamental en cualquier relación íntima, y que lejos de ser un obstáculo, constituye la base de relaciones humanas auténticas. El consentimiento está relacionado con el respeto a la voluntad ajena, con la capacidad de reconocer la dignidad de la persona y el derecho a decidir sobre sí misma, sin presiones ni manipulaciones. Exigirlo no es una exageración, sino una oportunidad para construir vínculos más seguros, apasionados y libres de coerción.
Por ello, la educación sobre consentimiento y respeto mutuo debería ser universal y comenzar desde la niñez, para que tanto hombres como mujeres puedan navegar estas situaciones de manera equitativa. Las mujeres, en particular, debemos aprender a expresar nuestros límites sin temor ni culpa, lo que requiere trabajar en la autonomía emocional y la autoestima desde edades tempranas. Además, es esencial que se comprenda que el "no" debe ser respetado siempre. De hecho, creo que en una cultura donde el "no" femenino suele verse como un obstáculo a superar, es necesario un cambio cultural y educativo continuo para enseñar que el respeto y los límites no son negociables. Esto incluye a la educación sobre cómo defenderse de situaciones de abuso y cómo prevenirlas.
Por otra parte, es crucial que todas las personas se esfuercen por comunicarse de manera efectiva, por comprender las necesidades y deseos de sus parejas, y expresar los propios con responsabilidad y respeto. La creación de entornos donde cada uno puedan expresar y escuchar el consentimiento de manera natural y respetuosa, sin importar su género, no solo es un desafío colectivo, sino necesario y debería ayudarnos en el camino hacia establecer nuevos y más altos estándares para el disfrute sano y responsable de nuestras relaciones íntimas.
